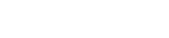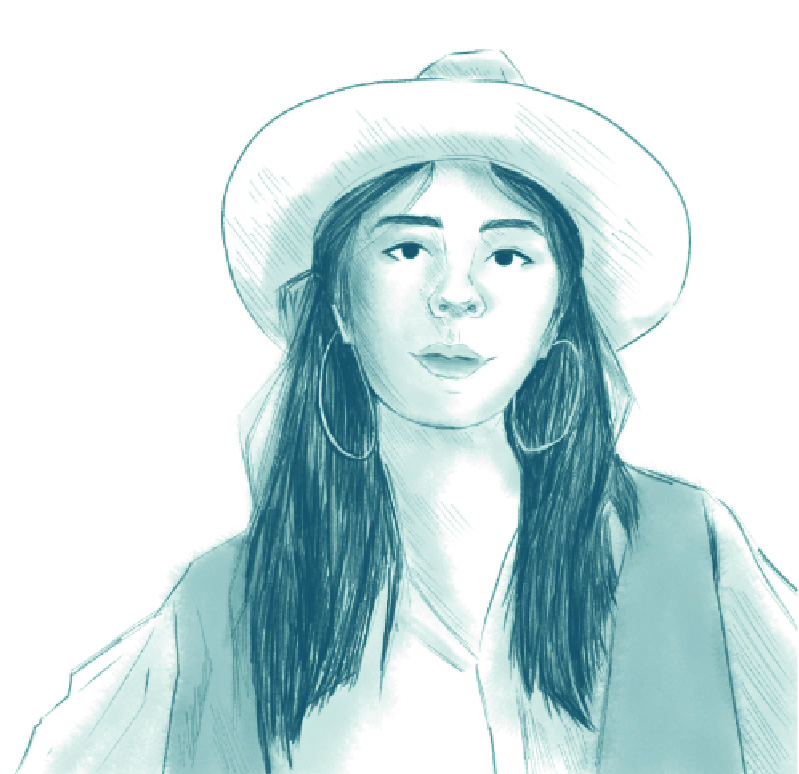
De la soledad al reencuentro literario
Por: Daniela Méndez Bernal
I
Fui a comprar un libro para regalar y terminé tomando vino en un pocillo tintero en un club de lectura. Había visto que los martes se reunía un club de lectura en la librería Pérgamo. A veces confundo los días, los martes me parecen lunes, los miércoles, martes y por eso el carro de la basura parece llegar un día antes… O me alegra descubrir que el día siguiente es sábado, no viernes. Me interesaba asistir, pero coincidía con otras ocupaciones. Esa noche había cancelado un entrenamiento y fui a la librería a comprar el libro. Lo encontré y ojeé otros. Me detuve en la sección Infantil. Tomé una edición especial de Harry Potter y me senté a leerla en el sofá. Era un cuento ilustrado basado en la escena en la que Harry recibe la capa de invisibilidad.
Entre tanto, escuché que ingresaban muchas personas a la librería y se iban hacia el patio. Alguien dijo que iban al club de lectura. Me percaté de que era martes. Indagué con la librera qué estaban leyendo, era una novela famosa que había evitado. Le pregunté que si podía participar sin haberla leído. Me respondió que sí. Con mortificación le dije, ¿será que me van a hacer presentar o hablar? Me contestó que no creía. Fui al patio. Ya estaban todos sentados en sillas plásticas acomodadas en forma de círculo. Cada uno empezó a presentarse. Miré a la librera por la ventana y se rio. Unas siete personas contaron que asistían desde hacía meses, también relataron cómo llegaron al club, por qué escogieron la novela y qué otros libros habían leído en ese grupo.
Tuve que presentarme y dije: Hola, mi nombre es Daniela. Acabo de comprar un libro aquí, es un regalo y no tiene nada que ver con la novela que leen. Escuché que empezaba la sesión y quise unirme. No he leído la obra, pero sí varios cuentos de ese autor. Hace un tiempo asistía a un grupo de literatura, aunque era un taller de escritura creativa, leíamos para escribir… y quiero decirles algo más; —y yo quería decir lo siguiente—, pero no lo dije: En pandemia se suspendió el taller de escritura, se llama Relata. Luego lo retomamos de forma virtual y todavía lo es porque ya no está disponible el espacio físico que nos proporcionaban. Aún me cuesta concentrarme en esa modalidad.
Extraño los años en que a las 6:00 p. m., también los martes y algunos viernes, iba en la buseta camino al centro, llegaba cinco minutos tarde a la biblioteca Darío Echandía, subía las escaleras de la entrada y ya no había nadie afuera. A tal hora empezaba a llegar el frío a esa zona de la ciudad. Entraba al edificio, subía más escaleras, abría la puerta de una de las salas del tercer piso, ya estaban todos sentados en las sillas estilo pupitre o en los cómodos sillones individuales acomodados en forma de círculo, listos para empezar el taller.
A las 8:50 p. m. salíamos. Yo siempre hablaba con alguien que estuviera bajando las escaleras hasta el primer piso, eso era especial porque en otros espacios solía salir muy rápido y no me tomaba el tiempo para conversar. Después descendía las escaleras del exterior, hacía aún más frío, pero no importaba, allí nos quedábamos charlando otro rato. Como dije una vez, Relata era un lugar al que sentía que pertenecía. Y no es que todo fuera felicidad o benevolencia, con las lecturas que hacíamos, con los comentarios y reflexiones de la directora del taller, y de los asistentes, a veces se nos retorcían cosas.
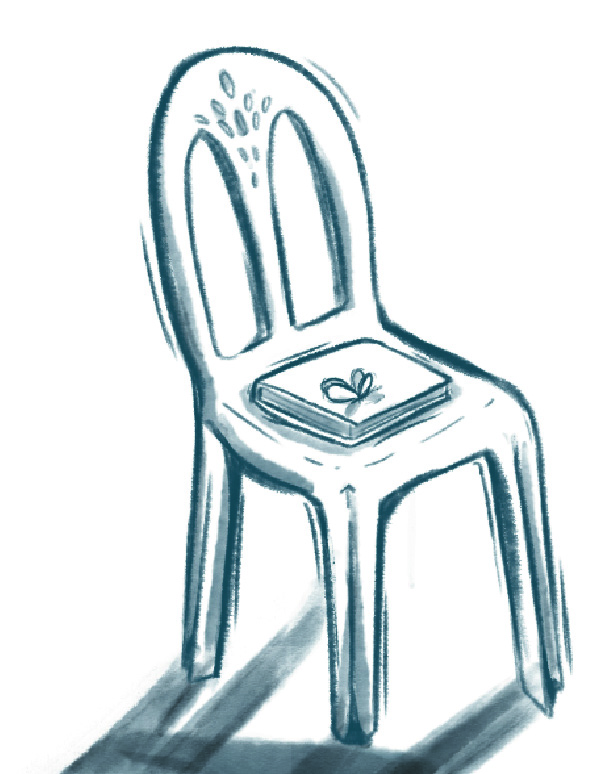 A unos pocos, sobre todo si eran nuevos, les afectaba las críticas a sus textos, mientras que otros podíamos salir nostálgicos e incluso descontentos con el mundo, ese que intentábamos representar en nuestras narraciones y que leíamos personificado en los cuentos y crónicas de autores publicados y reconocidos. A pesar de esto, salíamos del taller sintiéndonos vivos, más humanos. Entonces para mí estar aquí, volver a estar en persona junto a un grupo que se reúne para leer y hablar de la lectura, o sea de la experiencia humana, me hace sentir que quizá hallé de nuevo otro espacio al que puedo pertenecer y en el que puedo encontrar esa calidez que recuerdo con añoranza del taller.
A unos pocos, sobre todo si eran nuevos, les afectaba las críticas a sus textos, mientras que otros podíamos salir nostálgicos e incluso descontentos con el mundo, ese que intentábamos representar en nuestras narraciones y que leíamos personificado en los cuentos y crónicas de autores publicados y reconocidos. A pesar de esto, salíamos del taller sintiéndonos vivos, más humanos. Entonces para mí estar aquí, volver a estar en persona junto a un grupo que se reúne para leer y hablar de la lectura, o sea de la experiencia humana, me hace sentir que quizá hallé de nuevo otro espacio al que puedo pertenecer y en el que puedo encontrar esa calidez que recuerdo con añoranza del taller.Pero en lugar de eso dije: Acabo de escuchar sus historias sobre cómo llegaron al club y los percibo tan felices que me contagié de esa emoción. Justo ahora vengo de un espacio laboral sobrio, algo estéril desde ciertos puntos de vista como el estético, pero decidí sentarme junto a ustedes, los escuché y… No dije nada más, solo sonreí. Ellos empezaron a alabarse porque alguien hubiera notado su alegría. Un asistente se acercó, me pidió que le repitiera mi nombre y en voz baja me contó con gran emoción que también le gusta escribir. Continuaron presentándose más lectores, unos también eran nuevos en el club. Varias personas me dieron la bienvenida y comentaron algo de lo que yo dije. Me di cuenta de que necesitaba ese espacio, hace cierto tiempo no compartía con personas que verdaderamente querían escucharse unos a otros. Semanas después me percataría de que esa sensación de carencia por falta de una conversación significativa se representaba en la soledad de algunos personajes de la obra. La sesión del club continuó con la charla sobre los primeros capítulos. En Colombia se dice que es un deber leer esa obra, no obstante, tal idea me generaba algo de disonancia. Me preguntaba, ¿cuál era el sentido de imponer la lectura de una obra, salvo que uno quisiera ser escritor o crítico de literatura? Eso lo respondí después de leerla, sí hay un sentido.
Había desobedecido ese deber porque el taller de escritura se enfocaba en la narración de cuentos, no de novelas. Aunque por eso sí había cumplido con otra “obligación literaria” leer los cuentos del mismo autor. Claro, después de leer el primer cuento, ese mandato se convirtió en una decisión voluntaria porque me maravillé con una historia cíclica e infinita en la que todas las noches un hombre le promete a la mujer que ama y con la que solo se ha encontrado en sueños, que a la mañana siguiente la reconocerá en la vigilia cuando en la calle vea a la mujer que escribe en todas las paredes una frase identificadora que solo ambos conocen. Sin embargo, ella le responde en el sueño, luego de una sonrisa triste: “Eres el único hombre que, al despertar, no recuerda nada de lo que ha soñado” (García Márquez, 2014, p. 81). Un lector, biólogo, comentó sobre la biodiversidad en la novela, explicó que retrata árboles que de verdad existen en nuestro territorio, como los castaños y los bananos. Contó que en el mundo real existe una especie arbórea que tiene el mismo nombre que el pueblo mágico de la narración, Macondo, y que esto parece ser una coincidencia porque en la historia no se mencionan ese tipo de árboles. Algunos asistentes hablaron de la narración no lineal y del uso preciso de las palabras con un objetivo específico, algo más parecido a lo que revisábamos en el taller de escritura.
 Otros lectores dijeron que el libro muestra el tránsito de una sociedad basada en el interés colectivo, la solidaridad y la igualdad, hacia una en la que predomina el interés y lucro individual, la propiedad y la productividad. Destacaron la verosimilitud de algunos personajes femeninos y hablaron de otros, uno de ellos fue un señor excéntrico que fundó el pueblo en un territorio aislado, de clima tropical, rodeado de pantanos, selvas y montañas y repartió la tierra equitativamente para la construcción de casas de barro y caña, gran amigo y admirador de los gitanos que pasaban, y padre de un niño que se convertiría en coronel.
Otros lectores dijeron que el libro muestra el tránsito de una sociedad basada en el interés colectivo, la solidaridad y la igualdad, hacia una en la que predomina el interés y lucro individual, la propiedad y la productividad. Destacaron la verosimilitud de algunos personajes femeninos y hablaron de otros, uno de ellos fue un señor excéntrico que fundó el pueblo en un territorio aislado, de clima tropical, rodeado de pantanos, selvas y montañas y repartió la tierra equitativamente para la construcción de casas de barro y caña, gran amigo y admirador de los gitanos que pasaban, y padre de un niño que se convertiría en coronel.También mencionaron a los gitanos que maravillaban a la gente del pueblo con objetos y elementos que no conocían, como el hielo, los imanes, la lupa y el catalejo. Se refirieron a la esposa del señor excéntrico, quien mantenía la cordura y el sentido común en la casa, mientras su esposo perdía la noción del tiempo intentado trasmutar metales o lograr algún experimento de alquimia, y quien tenía como pasatiempo la preparación de caramelos con forma de animales; asimismo, Y recordaron a una señora más joven, sensual y promiscua, amiga de esa pareja fundadora del pueblo, quien tenía el don de predecir eventos futuros y practicaba la cartomancia.
Por su parte, una lectora vinculó la larga ausencia del coronel por la guerra con su propia experiencia por alejarse de su hogar varios años. o tenía muchas preguntas sobre el mundo de la novela; hacía tiempo no sentía esa clase de curiosidad, escasa en muchos espacios y rutinas de los adultos. Pensé que solo esa noche podría hacerme esas preguntas porque al leer el libro ya estarían resueltas. Cavilé que era algo agridulce, incluso, trágico, estamos sometidos a la linealidad del tiempo, nunca podremos volver al pasado para conocer o experimentar algo por primera vez. Aunque es más trágico permanecer en una curiosidad y no avanzar hacia el conocimiento.
En la sesión hablé de esa curiosidad infantil y dije que no esperaba que la novela se pareciera a los cuentos que conocía, pero que parecía que sí lo era. Aquello que escuché me recordaba a ese pueblo en el que una señora tuvo un presentimiento de que algo muy grave sucedería y todos entraron en pánico y quemaron sus casas y se marcharon, cumpliendo así el presagio. A ese otro pueblo caribeño en el que apareció el cuerpo de un hombre extranjero de desproporcionada hermosura y de tamaño tal que a lo lejos había sido confundido con una ballena y los habitantes no lograron encontrar una cama tan grande para que reposara el cadáver que admiraron durante semanas.
Ese personaje femenino seductor y con dones de clarividencia del que hablaron los lectores me había recordado vagamente a María Dos Prazeres, una anciana mulata, esbelta y vivaz que ejercía la prostitución desde joven y había conocido a muchos hombres, pero a sus más de setenta años, luego de un sueño premonitorio sobre su muerte, creía que su tumba solo la visitaría un canino que entrenó para ello; y a Frau Frida, una mujer que usaba un anillo en forma de serpiente con ojos de esmeraldas, quien tenía el don de la premonición a través de sueños y por eso se alquilaba para soñar.
Alcancé a hacer unas preguntas antes de que se terminara el encuentro. Pregunté por los temas universales de la novela y antes de irnos dije que quería entender por qué cuando ciertas cosas ocurren en este país la gente dice: “Es que esto es Macondo”, “Eso solo pasa en Macondo”, y los lectores se rieron. Terminó la sesión. Tuvieron que apagar la luz para que nos fuéramos. La librería es más pequeña que la biblioteca. Salimos en montonera, no me dieron ganas de irme de inmediato. Afuera del lugar no hay escaleras, hay un corredor; allí un par de asistentes se detuvieron para responderme algunas de las preguntas.
Luego, un compañero reiteró el gusto por conocerme y me pidió el número de teléfono para agregarme al grupo de WhatsApp del club, ahora esa es otra forma de pertenecer a un lugar. Mientras que otra compañera me invitó a otro grupo de lectura los fines de semana, me dijo que allí cada uno leía un libro diferente y que me iba a gustar porque había gente “así jovencita” como yo. Sonreí, otra vez alguien creía que era más joven de lo que soy. Llegué a la casa y empecé a leer la novela: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo…” (García Márquez, 1967, p.9)
1 Algo muy grave va a suceder en este pueblo (1975)
2 El ahogado más hermoso del mundo (2014)
II
 Tuvimos dos o tres sesiones más para hablar sobre Cien años de soledad. Conversamos sobre las capas que tiene la novela. En un punto, la conversación se centró en los enredos generacionales y amorosos de la familia Buendía. Un lector dijo que esa sería apenas una primera capa de la novela, la más superficial. Noté con gracia que le frustraba que nos detuviéramos tanto en ello y quería redireccionar la discusión a lo que él consideraba que importaba más, que enfatizó que no era si un personaje fue o no envenenado por celos o si unos personajes se amaban de verdad y podrían casarse.
Tuvimos dos o tres sesiones más para hablar sobre Cien años de soledad. Conversamos sobre las capas que tiene la novela. En un punto, la conversación se centró en los enredos generacionales y amorosos de la familia Buendía. Un lector dijo que esa sería apenas una primera capa de la novela, la más superficial. Noté con gracia que le frustraba que nos detuviéramos tanto en ello y quería redireccionar la discusión a lo que él consideraba que importaba más, que enfatizó que no era si un personaje fue o no envenenado por celos o si unos personajes se amaban de verdad y podrían casarse.
Entonces enfatizó en que la novela retrata la historia política de Colombia, por eso se hace alusión a situaciones como la guerra civil entre liberales y conservadores y el pacto del Frente Nacional o el poder político que tuvo la iglesia. Concluyó diciendo que las capas más profundas versan sobre la llegada de los españoles a este lado del planeta, el paso a la modernidad y la industrialización, y que Cien años de soledad trata en realidad de la historia del origen del continente americano.
Estaba de acuerdo con la aseveración sobre las capas y me recordaba en cierta medida la Teoría del iceberg de Hemingway, que estudié en el taller de escritura. Según esta teoría la verdadera trama de una narración no debe ser la más evidente y saltar a la vista en la superficie, sino la que se puede inferir con la lectura integral y las cosas que no se narran explícitamente. Pero yo creía que en este caso no se trataba de jerarquizar. La obra tiene un componente humano, filosófico, político, y todo funciona en conjunto porque la vida de cada lector está permeada por su árbol genealógico, sus relaciones amorosas, sus incertidumbres, pasiones y deseos, su soledad, el territorio donde vive, la historia de la nación a la que pertenece o pertenecía, la ley a la que está sometido y su forma de pertenecer y participar en la sociedad.
Alrededor de esto es precisamente que se le puede hallar sentido a hablar del deber u obligación de leer una obra literaria determinada, como esta novela, en la que a través de las acciones de los personajes se representa la condición humana en todas esas dimensiones. Me quedó claro que cada lector lee según su rol en la sociedad, su personalidad y lo que ha vivido o está ocurriéndole. Por eso yo me fijé tanto en la soledad de los personajes y en el sarcasmo o el humor que identifiqué en la obra. Se me hizo extraño que nadie más comentara sobre lo graciosos que eran algunos personajes y situaciones. Dije que me imaginaba a García Márquez planeando cómo reírse de la idiosincrasia colombiana por medio de ciertas acciones de los miembros de la familia Buendía.
Debido a mi profesión, también me interesó cómo en la historia se mostró la presencia del derecho y la administración en un territorio. Comenté que Macondo era un lugar donde las personas huían de un crimen que habían cometido o del que eran víctimas. Mencioné que ese pueblo se fundó como la mayoría de las sociedades primitivas, a través de acuerdos y costumbres no escritas que se respetaban. O sea que ni Macondo pudo estar al margen del derecho, que con los años se transformó cuando el centro decidió enviar burocracia a la periferia y llegó la ley escrita de obligatorio cumplimiento, so pena de sanción y uso del poder de la fuerza pública.
 Otro tema recurrente en la conversación alrededor de la lectura fue la soledad. En la obra se muestra un pueblo aislado fundado al margen del resto del mundo y se narran personajes herméticos, que no conectan emocionalmente, que por su vejez ya nadie los entiende, que tienen unas pasiones desbordadas incomprendidas por otros, que por roles de género se ocupan solos del cuidado de los más pequeños o los más débiles, que durante toda su vida ven morir y marcharse a todos los que aman.
Otro tema recurrente en la conversación alrededor de la lectura fue la soledad. En la obra se muestra un pueblo aislado fundado al margen del resto del mundo y se narran personajes herméticos, que no conectan emocionalmente, que por su vejez ya nadie los entiende, que tienen unas pasiones desbordadas incomprendidas por otros, que por roles de género se ocupan solos del cuidado de los más pequeños o los más débiles, que durante toda su vida ven morir y marcharse a todos los que aman.Pensé en mis padres: mi mamá, como Úrsula Iguarán ejerció la mayoría de las labores de crianza sola y en la última década vio a sus hijos crecer e irse de la casa para formar sus propios hogares; mi padre, como José Aureliano Buendía, a veces suele sentirse incomprendido por ser la persona más vieja de su casa, y como el coronel Aureliano Buendía, ahora se dedica a un oficio muy distinto a la profesión que un día ejerció, no a fabricar pescaditos de oro en soledad como el coronel, sino a estudiar rigurosamente las técnicas y teorías para perfeccionar su juego en el billar.
Pensé en que la soledad no siempre tiene una connotación mala. Yo la necesito para la cavilación y la creatividad o porque a veces disfruto estar sola. Aunque en la obra sí se representa esa dimensión negativa, que, como dijo uno de los lectores, proviene de la incomunicación. Tal vez esa misma que estaba sintiendo al llegar por primera vez al club de lectura, a pesar de que interactúo diariamente con muchas personas. Los seres humanos a veces parecemos hormigas, pasamos uno al lado del otro cumpliendo un mínimo de interacción e intercambio de información. Entendí nuevamente que ese intercambio y conexiones que a veces nos hacen falta se pueden encontrar en conversaciones que provienen o inician alrededor de la literatura.
Hace algunos años me di cuenta de que las obras de arte y entretenimiento que me gustaban tenían en común el tema de la soledad. Por eso, al terminar la lectura de Cien años de soledad, me pregunté por qué no la había leído antes, si la palabra está en su propio título. Podría decir que fue por aquello que enuncié sobre la resistencia a leer algo por obligación o mi preferencia por los cuentos, pero quizá la respuesta podría ser otra: tenía que leer esta novela por primera vez en 2025, acompañada de un grupo de lectores que me permitieron compartir con ellos una hermosa experiencia lectora que culminó con una reunión que llegó a sentirse surrealista.
El club de lectura de la librería Pérgamo cerró su ciclo sobre la novela de García Márquez en una casona de tejas de barro y paredes blancas muy gruesas al estilo antiguo. Allí, frente a un piano de cola clásico, bailamos una cumbia que se llama Macondo, escrita en 1969 por el peruano Daniel Camino Diez Cnaseco e interpretada por la colombiana Andrea Echeverry. Atrás ubicamos una tela para un videoproyector, que mostraba un video de una fogata. A un lado decoramos una mesa larga cubierta con un mantel blanco.

Encima de la mesa pusimos gomitas de colores con formas de animales, una torta de banano servida en una refractaria de cerámica de la que sobresalía una cama de hojas de plátano tejidas, y panes horneados acomodados en una canasta de mimbre rodeada de heliconias anaranjadas. Nos vestimos con sombreros de la región Caribe, sombreros imitación paja y fieltro, faldas largas, pantalones y camisas guayaberas, alpargatas, prendedores dorados con forma de pez. Usamos trenzas y flores amarillas en el pelo. Algunos llevábamos en los bolsillos cartas de tarot, lupas grandes y papel pergamino. Otros cargaban espadas de plástico, que a cierta distancia parecían de acero. Alzamos esas espadas para hacer un arco que cruzamos varias veces mientras danzábamos, como en un baile tradicional, mientras sonaba:
Los cien años de Macondo sueñan
sueñan en el aire
y los años de Gabriel trompetas
trompetas lo anuncian
encadenado a Macondo sueña
don José Arcadio
y ante él la vida pasa haciendo
remolinos de recuerdos
la tristeza de Aureliano, el cuatro
la belleza de Remedios, violines
(…)”.
Referencias
García Márquez, G. (2014).Ojos de Perro Azul. En compilador, Todos los cuentos (75-81) Editorial Random House
García Márquez, G. (2014).María Dos Prazerez. En compilador, Todos los cuentos (435-449) Editorial Random House.
García Márquez, G. (1975). Algo muy grave va a suceder en este pueblo.
Universidad de Antoquia. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/1f4347f4-2854-4283-9742-882c7705ac35/Referente_Algo+muy+grave+va+a+suceder+en+este+pueblo.docx.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nldiYAk
Universidad de Antoquia. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://udea.edu.co/wps/wcm/connect/udea/1f4347f4-2854-4283-9742-882c7705ac35/Referente_Algo+muy+grave+va+a+suceder+en+este+pueblo.docx.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nldiYAk
García Márquez, G. (2014). El ahogado más hermoso del mundo. En compilador, Todos los cuentos (267-273) Editorial Random House.
García Márquez, G. (2024).Cien años de Soledad. Editorial Random House.